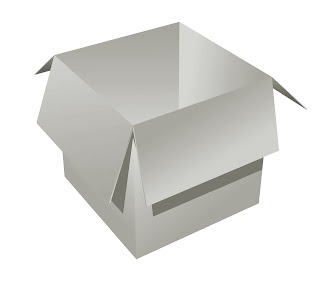La perplejidad es una de las sensaciones que
más me hacen disfrutar en la vida. Es la sorpresa ante lo nuevo, ante nuevas
formas de contar lo viejo, y ante puntos de vista que abren otros matices a lo
que conocemos rutinariamente. Recuerdo muchos momentos de perplejidad, algunos
asociados a conversaciones, otros a imágenes grandes y pequeñas, otros, los más, aparecen
súbitamente cuando contemplo y analizo lo que pasa y lo que me cuentan. Es ese
sentimiento de aprehender, de integrar y de digerir el que me hace descubrir
que las cosas son diferentes a lo que en un principio parecen, que todo merece
ser observado detenidamente para dejarse hacer desde lo que no está definido.
Perplejidad ante el mundo, ante la vida y ante la historia.
La perplejidad es una de las sensaciones que
más me hacen disfrutar en la vida. Es la sorpresa ante lo nuevo, ante nuevas
formas de contar lo viejo, y ante puntos de vista que abren otros matices a lo
que conocemos rutinariamente. Recuerdo muchos momentos de perplejidad, algunos
asociados a conversaciones, otros a imágenes grandes y pequeñas, otros, los más, aparecen
súbitamente cuando contemplo y analizo lo que pasa y lo que me cuentan. Es ese
sentimiento de aprehender, de integrar y de digerir el que me hace descubrir
que las cosas son diferentes a lo que en un principio parecen, que todo merece
ser observado detenidamente para dejarse hacer desde lo que no está definido.
Perplejidad ante el mundo, ante la vida y ante la historia.
Las primeras incursiones en la Filosofía
estaban plagadas de esa perplejidad que caracteriza lo novedoso. Era encontrar
palabras a preguntas que ya se iban dibujando en mi horizonte vital, que me
seducían porque tenían el aura de lo importante, de lo ineludible. ¿Cómo no
cuestionarse ante la muerte, la existencia, la ética o la percepción? ¿Cómo
dejar de pensar en lo que más profundamente vincula (encadena) al ser humano,
si solo esa reflexión nos hace libres? ¿Cómo renunciar al conocimiento
atesorado y acrisolado durante miles de años que, sin embargo, nos embosca y
nos rodea con la actualidad viva del día
a día?
Mis perplejidades eran y son variadas y
dinámicas. De lo alto a lo rastrero, de lo hondo a lo liviano, todo me parecía
sorprendente. Y muchas ideas, por más que acumularan la herrumbre de los días
pasados, se me presentaban de sutil cotidianidad. Es el caso de Platón, su
República y sus propuestas de gobierno.
 Mi educación en democracia tuvo muchos
puntales que aseguraban que los chiquillos creciéramos saboreando las bondades de
ese poder compartido, de esa “soberanía que emana del pueblo”, que dice la
Constitución. Los griegos, a pesar de que luego se puntualizaba y se decía lo
de las mujeres, los metecos y los esclavos, eran el ejemplo de la primera
democracia del mundo, y con tanta toga y tanto discurso tenían en mi cabeza una
pátina de idealidad. Por eso, me sorprendía mucho aquella máxima platónica del
gobierno de los capaces, la educación del soberano y ese elitismo chungo que, hasta
para él, quedaba lejos de la deseada democracia. Platón hablaba de una clase
política sobradamente preparada para ejercer el poder, para trabajar desde la
cúspide por el bien de la República, con un modo excelente de hacer las cosas y
con una vida llena de recursos para mejor servir a todos.
Mi educación en democracia tuvo muchos
puntales que aseguraban que los chiquillos creciéramos saboreando las bondades de
ese poder compartido, de esa “soberanía que emana del pueblo”, que dice la
Constitución. Los griegos, a pesar de que luego se puntualizaba y se decía lo
de las mujeres, los metecos y los esclavos, eran el ejemplo de la primera
democracia del mundo, y con tanta toga y tanto discurso tenían en mi cabeza una
pátina de idealidad. Por eso, me sorprendía mucho aquella máxima platónica del
gobierno de los capaces, la educación del soberano y ese elitismo chungo que, hasta
para él, quedaba lejos de la deseada democracia. Platón hablaba de una clase
política sobradamente preparada para ejercer el poder, para trabajar desde la
cúspide por el bien de la República, con un modo excelente de hacer las cosas y
con una vida llena de recursos para mejor servir a todos.
Ese gobierno de los mejores, de los capaces,
de los que saben, es lo que se nos sigue vendiendo, eso sí, sin la marca del
filósofo, con un sentido común aplastante frente a lo que poco se puede decir.
¿Cómo no va a hacerlo bien el político que se codea con los poderosos del
mundo? Mejor sabrá él o ella que nosotros.
 Pero lo que más me preocupa, me sorprende y
me inquieta, es esa falta de visión y de horizonte. ¿Qué sociedad quieren los
que nos gobiernan? ¿Qué modelo
organizativo social pretenden? ¿Cómo proponen que vivamos en armonía y
en convivencia? ¿Con qué valores? ¿Con qué presupuestos antropológicos (libertad,
fraternidad, igualdad… todos o algunos)? No es cierto, por más que se nos
repita, que han muerto las ideologías. Hoy no vale la política de lo inmediato,
porque hasta lo inmediato hace futuro.
Pero lo que más me preocupa, me sorprende y
me inquieta, es esa falta de visión y de horizonte. ¿Qué sociedad quieren los
que nos gobiernan? ¿Qué modelo
organizativo social pretenden? ¿Cómo proponen que vivamos en armonía y
en convivencia? ¿Con qué valores? ¿Con qué presupuestos antropológicos (libertad,
fraternidad, igualdad… todos o algunos)? No es cierto, por más que se nos
repita, que han muerto las ideologías. Hoy no vale la política de lo inmediato,
porque hasta lo inmediato hace futuro.
Hoy, el gobierno de los mejores es una pura
entelequia. No sé si porque no hay mejores, o porque los que están en el
gobierno no lo son tanto. Lo único seguro es que cada paso construye un camino.
Ojalá los que dirigen supieran de mapas.